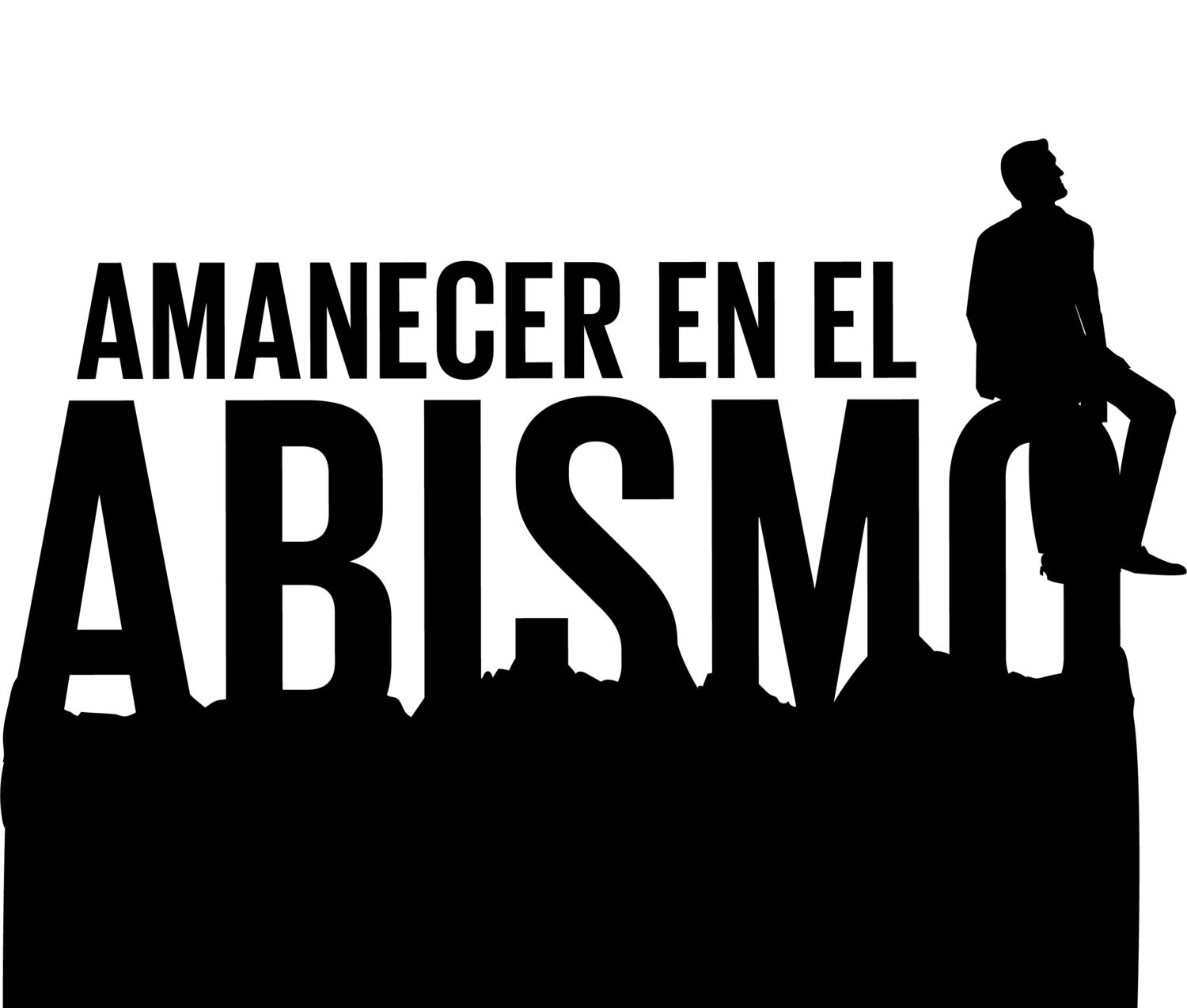Las trincheras de Dios
“Llevadme dónde esté el sufrimiento” - Estribillo de una canción que se suele cantar en las misas de la cárcel de Campos del Río.
Soy Cristiano convencido, sin embargo, y aunque parezca una contradicción, también creo en el Dios que se vertebra en otras religiones reveladas. Creo en el Dios universal de cada hombre, de cada ser vivo, no sólo en el de los Cristianos. También en el que se expresa a través de Buda, de Krishna, de Mahoma y de tantos otros iluminados que, aunque no son mi Jesús, ni me los han inculcado desde pequeño, les he leído y he llegado a la conclusión de que son igualmente legítimos, porque en lo esencial, vienen a decir lo mismo.
Soy cristiano sí, ya lo he dicho, y creo en Jesús y lo venero. Creo en el Jesús de los pobres, de los enfermos, de los presos, de los bandidos arrepentidos y de María Magdalena. Creo en el Jesús que espanta a fariseos y prohíbe juzgar. El que frunce el ceño cuando se habla de riqueza material. Creo en el Jesús que eligió nacer en un pesebre, que fue perseguido, injuriado e injustamente juzgado. El que murió en la cruz con una valentía mansa y una entrega que me inspira poderosamente. En el Jesús que te perdona porque te conoce. Ese para el que lo pequeño es grande, para el que lo poco es mucho y para el que el amor lo es todo.
Creo en Dios, pero confieso que, a veces, cuando pienso en los que hablan en su nombre, lo hago con recelo. Sobre todo, cuando pienso en los que lo hacen desde púlpitos muy altos, con voz impostada, con mucho atrezzo y una gran barriga. O con los católicos de postín, que van a misa religiosamente, con sus trajes de domingo, una plegaria y muchas súplicas, pero que están en las antípodas de donde está Jesús… Y a Dios rogando y con el mazo dando. Que mi buen Dios me perdone está soberbia, pero no lo puedo evitar, hay una parte de la iglesia que siempre me ha inquietado y que jamás consiguió convencerme. En cambio, hay otra ante la que me rindo y que me hace sentir orgulloso. Esa que lucha en alguna de las trincheras de Dios, a pie de un comedor social, de un albergue improvisado en la parroquia del barrio en las noches frías. A pie del velatorio, del moribundo, de la cama del enfermo. A pie de lugares lejanos, inhóspitos y peligrosos donde nadie quiere estar. A pie del patio de una prisión. Ahí está la iglesia que me convence, que me inspira, que me conmueve, bajo el fuego cruzado, a brazo partido, donde está el sufrimiento.
No recuerdo exactamente en qué momento dejé de ir a misa, pero sí sé por qué lo hice. Llegó un punto en el que ir a la iglesia pasó a ser inercia, se convirtió más en un acto social que en un verdadero encuentro con Jesús. O mejor dicho, tomé una conciencia mayor de su omnipresencia y dejé de encontrar la misa como ese momento especial para encontrarme con él. Sentado en el monte ante un bello crepúsculo, viendo jugar a un niño o frente al murmullo azul de mí mediterráneo, me sentía igual de cerca de él que en cualquier iglesia. No obstante, entiendo y respeto profundamente a quien acude a la iglesia con devoción. Es cierto que, a veces, al pasar por enfrente de una, sigo sintiendo la irrefrenable necesidad de entrar para hacer una visita al jefe y saludarle de algún modo y, al hacerlo, me siento bien.
No miento cuando os digo, que ha sido en mi condición de preso cuando me he sentido más cristiano que nunca. Desde que crucé la puerta de este penal, el jefe me ha acompañado muy de cerca. Aquí estaba mi buen Dios, esperándome. En los barrotes, en la desolación, en la esperanza de los míos, en la mirada de los presos, en mi desesperación...
También ha sido aquí donde he recuperado el viejo hábito de amanecer cada mañana leyendo un trocito del evangelio, como el que busca inspiración o rumbo, y lo cierto es que él no me lo ha negado ni una sola mañana. Gracias Señor.
En fin, el caso es que esa dulce omnipresencia se hacía más latente aquí dentro, en esta celda, en esta cárcel. Tal vez por eso y por lo que os he contado, descarté la idea de acudir a las misas penitenciarias que se celebraban todos los sábados por la mañana. Sin embargo, un buen día, sucedió algo inesperado. Ignacio, del que ya os hablé en el capítulo “Crecer, ayudar, comunicar y el Cristo de Medinaceli”, me propuso ser padrino de su confirmación tardía. Una liturgia que llevaba tiempo preparando y que le ilusionaba mucho. Dejar que os cuente:
Es sábado de una mañana soleada de mayo. Son las 9:45 am y por la megafonía llaman a misa. Ignacio me busca con la mirada, no sea que me pierda, y cuando me localiza me lanza una sonrisa entre agradecida y cómplice y me indica con la cabeza que le siga. Me he puesto por indicación expresa la mejor camisa que tengo. Ambos combinamos una elegancia impropia para este lugar, pero la ocasión lo merece. Somos quince los que salimos de este módulo, entre confirmantes, padrinos y otros feligreses. La misa se celebra en un salón de actos que está en lo que aquí llamarnos el '‘sociocultural’', una construcción polivalente y también monótona que se encuentra a unos 200 metros de nuestro módulo. La sala es grande para el público que la ocupa, habrán unas 80 personas entre todos los módulos de las casi 300 que cabrían. Esta circunstancia y una iluminación blanca de aspecto industrial crean una atmósfera desangelada y fría. Las mujeres se disponen al fondo a la izquierda, separadas por cinco filas vacías del resto de hombres que se desperdigan por todo el auditorio. Se aprecia una tensión indescriptible entre presos de ambos géneros, una tensión custodiada a cara de perro por dos funcionarios que no consiguen evitar que los besos y las sonrisas surquen el aire. La forma de disponer las cosas en el escenario y las cosas en sí, evidencian que estamos a punto de celebrar una misa de “quita y pon”. Pienso que eso le da un valor extra a la liturgia. En esa provisionalidad, encuentro algo romántico, auténtico, valiente, como un hospital de campaña improvisado.
Nos piden que nos sentemos en las primeras filas, en unas sillas que han dejado libres para los confirmantes y los testigos. En la cara de Ignacio hay dibujada una sonrisa tonta y su ojos están fijos en una gran cruz que acaban de dejar a duras penas en el centro de este templo improvisado. Su expresión me contagia el entusiasmo definitivamente. De pronto, me acuden a la cabeza momentos de mi confirmación, remotos y desdibujados, en esa época bendita de acné y colegio de monjas en el que mi fe empezaba a combatir con preguntas difíciles, preguntas imposibles, preguntas como emboscadas que aún hoy persisten.
Esto arranca, dos ordenanzas están ultimando los detalles y los curas ya se preparan. A la derecha del escenario un atril de madera, en el centro una mesa con todos los elementos necesarios para la liturgia, en el fondo una gran cruz de madera. Colgado en la pared, una especie de póster grande y deslucido con la imagen de Nuestra Señora de la Merced rompiendo unas cadenas. A la derecha, lo que debe ser el coro, formado por presos y voluntarios que aún somnolientos entonan un “Juntos como hermanos... ”. Hoy, además de los curas que siempre están por aquí, por motivo de la confirmación ha venido de visita el Obispo de la zona.
Empieza la liturgia con normalidad, pero girando especialmente en tomo a la ilustre presencia del Obispo y a la ceremonia de confirmación. Sin embargo, hay un momento que no tiene que ver con ninguna de estas dos cosas y que captura mi atención. Después de escuchar la intervención del Obispo, toma la palabra el padre Antonio, al que nunca había escuchado antes, pero al que reconocí como ese cura que frecuentaba el patio de mi módulo, como un preso más, conversando con unos y con otros o trayendo ropa, libros o consuelo. No hay duda de que Antonio está hablando con el corazón. Se emociona al mencionar nuestro sufrimiento. Se emociona de verdad y su forma de expresarse me estremece. No recuerdo lo que dijo, pero jamás olvidaré como lo dijo. Su mirada nublandose, su nudo en la garganta y su voz trémula me llegó a los huesos. Hay veces que, aunque la memoria falla con las palabras, perdura exacta con las emociones.
Además de la emoción de los confirmados -de algunos más que de otros-, todo fue como siempre. Lo normal de la liturgia; más lecturas, canciones, peticiones, el Padre nuestro, la paz, la sagrada comunión y, por supuesto, la bendición. Como broche, un sorpresivo reparto de rosarios de plástico bendecidos por el Obispo y luego todos de vuelta al módulo, a la monotonía, a la celda.
Ese día algo dio un vuelco en mi interior. Además de la satisfacción que supuso ser el padrino de Ignacio en un día tan especial para él, esa misma mañana, gracias a la intervención del padre Antonio, tomé como nunca conciencia de todos esos hombres y mujeres que no sólo están a pie de las “Trincheras de Dios” sino que las viven con intensidad. Tomé conciencia de que si estos hombres dejan todo para acudir una y otra vez a este lugar y lo hacen en nombre de mi buen Dios, ¿Cómo no iba yo a acudir a su llamada?
Desde ese día acudo a misa todos los sábados y lo hago con auténtica devoción. He podido comprobar que la hermosa emoción que me transmitió Antonio aquel día no tenía que ver con el Obispo, porque esa emoción es algo que siempre aparece en algún momento de sus misas. Es algo que lleva dentro, algo divino y que se adquiere lentamente, al mirar de cerca y con amor a una parte de la sociedad a la que nadie mira. Es algo que se adquiere en las trincheras de Dios. Al Padre Antonio y a las personas como él les dedico este capítulo. Que Dios les bendiga.