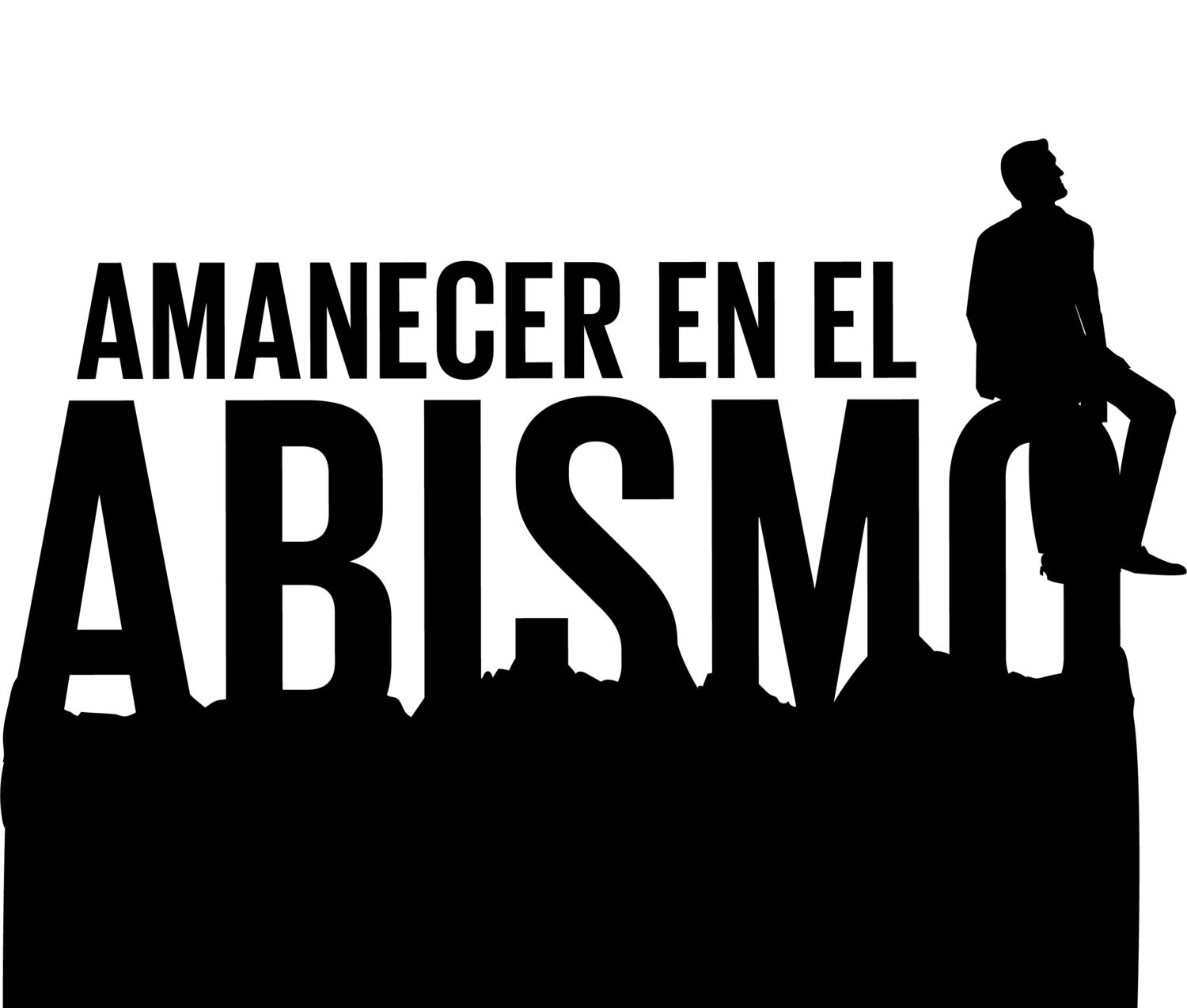El mundo de ahí fuera
Este relato está dedicado a toda esa gente que sufre la terrible prisión que supone tener a un ser querido preso. Lo escribo por petición expresa de muchos familiares de presos que, tras leer mis relatos, entre otros mensajes, me dejan entre líneas un reproche sutil en plan “Vale, Vale, muy bien pero... ¿y qué hay de nosotros?”.
La cárcel fragmenta tu realidad y lo hace sin miramientos, violentamente, como lo haría un hacha afilada cayendo a plomo sobre una sandía fresca. Pero no solo la tuya, también la de los que componen tu vida. Divide tu mundo en dos mitades y ambas quedan dañadas, imperfectas y enfermas. Siempre hablo de lo que pasa aquí dentro, pero hoy toca mirar hacia fuera, hacia la otra mitad.
Los que estamos aquí dentro, podemos merecer de cero al infinito haber sido separados de nuestros seres queridos y de una vida en libertad, dependiendo de en qué medida acierte la justicia y teniendo siempre en cuenta algo categórico, aquí no están todos los que son ni son todos los que están. Pero lo que es innegable, es que los que están ahí fuera, también son penados y lo son de una manera más cruel, sin culpa, sin posible reinserción. Sin miramientos. A ellos mira este capítulo. Ocupan una de mis principales preocupaciones y pienso mucho en ellos.
Pienso en mi mujer, o mejor, pienso en tantas y tantas mujeres que se han quedado solas, que rellenan con su infinita capacidad de madre el vacío que quedó, que racionan afecto a través de los cinco minutos diarios de teléfono, de las cartas febriles, eternamente adolescentes y coloreadas con corazones. O mediante un ratillo de amor apresurado en una habitación como de alquiler por horas, en esta pensión de mala muerte, en la que las paredes son de papel y se filtra impúdico el aliento de tanto deseo contenido.
Pienso en mis amigos y también en todos aquellos que tienen algún amigo preso. En los que son leales, esos que cuando esta tempestad del demonio te arrastraba, se han empeñado en sostener tu mano, con valentía, sin dudarlo, sin importar “que el río suene", incluso si efectivamente llevara agua. Esos que cuando se juntan hablan de ti con anhelo, un poco como si hubieras muerto, pero no, porque planean una bienvenida y te hacen saber, o mejor dicho, te inculcan, que te esperan con los brazos abiertos. Los mismos que levantan la voz por ti, que recuerdan lo bueno, que siempre hacen balance a tu favor. Su aliento es puro bálsamo porque -y esto no lo olvidéis nunca-, en una situación así, son más dolorosos los silencios de tus amigos que las críticas y los reproches de tus enemigos.
Pienso también en mi padre, en todos esos padres, esos que están al final del camino y que ahora por fin habían reunido tiempo para disfrutarte y que necesitan, tal vez inconscientemente, seguir contándote alguna batallita, rememorar el pasado, dejarte algún tipo de legado, confesarte algún delirio. Y, eso ya se sabe, es difícil plasmarlo en una carta, tampoco se puede hacer a través de un cristal en una pecera gélida, ni en una visita cronometrada en una habitación desolada. Eso son sólo remiendos mal cosidos, como un parche en un pinchazo infinito… Esos padres necesitan exactamente lo que les han quitado, el tiempo con sus hijos. Tiempo en forma de charla a la fresca, de sobremesa de domingo, de paseo al atardecer o de ese almuerzo en el bar de siempre. Así que, si leyendo esto piensas en tu padre y piensas que deberías hacer más para verlo, yo ya habré conseguido algo con este relato. Y tú, no lo dudes, ponte en marcha de inmediato, tu que puedes hacerlo.
Me refiero también a esos padres que ya son abuelos y que ven a sus nietos crecer sin su padre y algo por dentro se fractura, con una voz interior gritándoles burlona pero con razón "a la vejez viruelas, a la vejez viruelas...”.
Cómo no, también pienso en mi madre y en todas esas madres, inagotables de puro perdón, que por muy mayor que sean ya su hijos, en sus corazones persiste el niño diminuto, frágil e incorregible por el que ahora rezan cada día, por el que sufren una prisión aún más oscura y fría que la que sufren sus hijos - mamá, no te preocupes, estoy bien.
Pienso mucho en mis hijos, en todos esos hijos. No me quiero poner melodramático, ya sabéis que no es ese el tono de esta historia, sin embargo, os confieso que me siento más preso que nunca cuando pienso en el vacío de esos niños cuando se sientan a comer en esa mesa enferma desde que la silla de papá quedó vacía. O en el precipicio que supone contestar a esas preguntas que zumban en el aire amenazando a traición como avispas furiosas: ¿y dónde está tu padre?, ¿por qué nunca viene a recogerte?... Pienso en el día en el que tuve que decirle a los míos que iba a ingresar en prisión. Desde el principio tuve claro que tenía que decirles la verdad. Esta decisión, como casi todas las decisiones, implicaba algún coste. Ellos tenían que encajar un golpe difícil de entender a su edad, mis mellizos, Isaac y María tenían 11 años y mi Paulita 9. En sus cabecitas y sus corazones su padre es una especie de héroe al que sólo asocian ideas como de algodón de azúcar. Y, aunque me resulta imposible adivinar qué pensarán esas personitas tan vulnerables, en su lógica infantil pero aplastante, saben que hay gato encerrado y con eso de momento me basta. De momento…
También están los padres que tienen que construir una ficción piadosa para liberar a sus hijos de una verdad tan dura. He oído todo tipo de inventos, pero los más recurrentes son: que “esto es una fábrica y papá tiene mucho trabajo” o que “esto es un aeropuerto”. A mí me parece el teatro más conmovedor que se pueda interpretar, una farsa protectora que merece todo mi respeto.
De verdad que pienso mucho en la gente de ahí afuera. Pienso hasta en mi perro, bueno y en tantos otros perros. Ahí se quedan, hechos un trapillo viejo, eso sí, con su nobleza y su lealtad intacta. Esperando a reconocer tus pisadas en el pasillo o a que les saques al campo, al parque o les arrulles. O a que te enfades un poco con ellos, no importa, siempre que aparezcas de una vez por esa puerta.
Llegan las vacaciones, las navidades, el cumpleaños, la boda o la comunión y otros eventos ilusionantes que la cárcel convierte en oscuras emboscadas, pero en lo que más pienso, de eso podéis estar seguros, es en la esperanza, en la fuerza que todo ese anhelo y afecto nos ofrece, como una corriente amazónica, poderosa y estable, que nos arrastra con decisión hasta el próximo mes, hasta el próximo año, hasta la libertad. Pienso en esa espera vuestra, que es nuestra razón más ardiente para seguir luchando, para no rendirnos. Pienso en vosotros con un amor, una admiración y una gratitud inconmensurable.